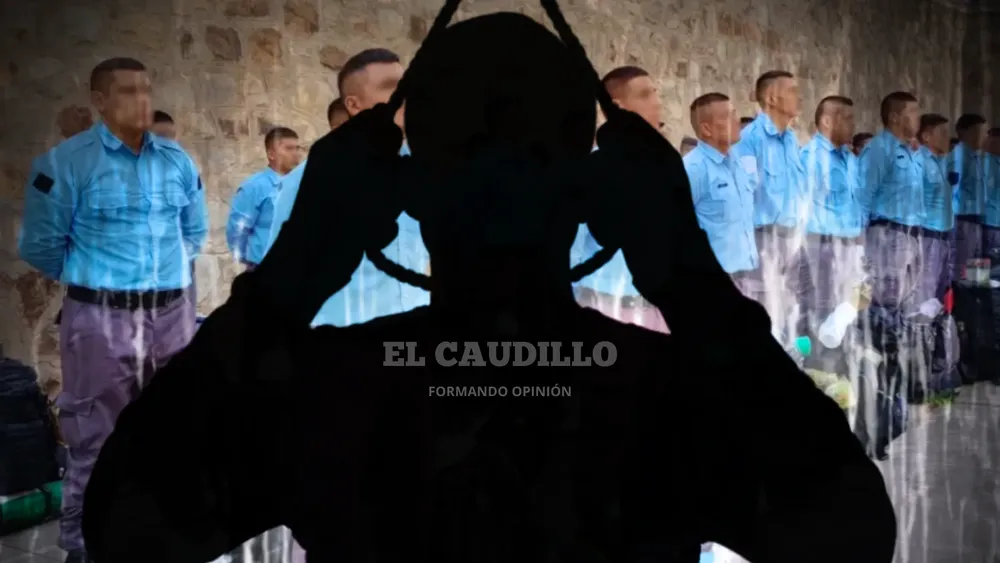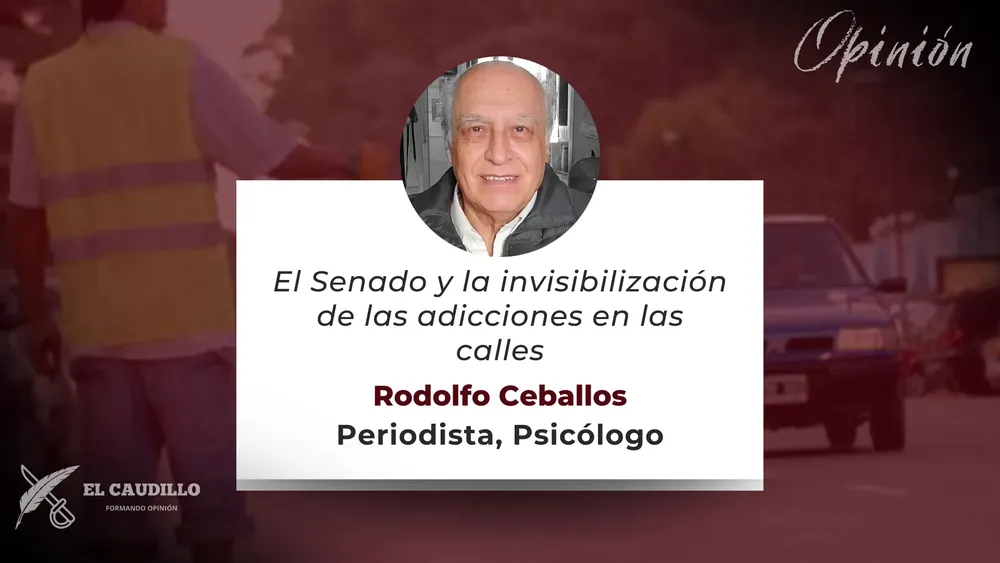
Un desacuerdo que es un diálogo entre sordos: la crisis de la salud mental en Salta
Opinión07/10/2025 Redacción El Caudillo
Redacción El Caudillo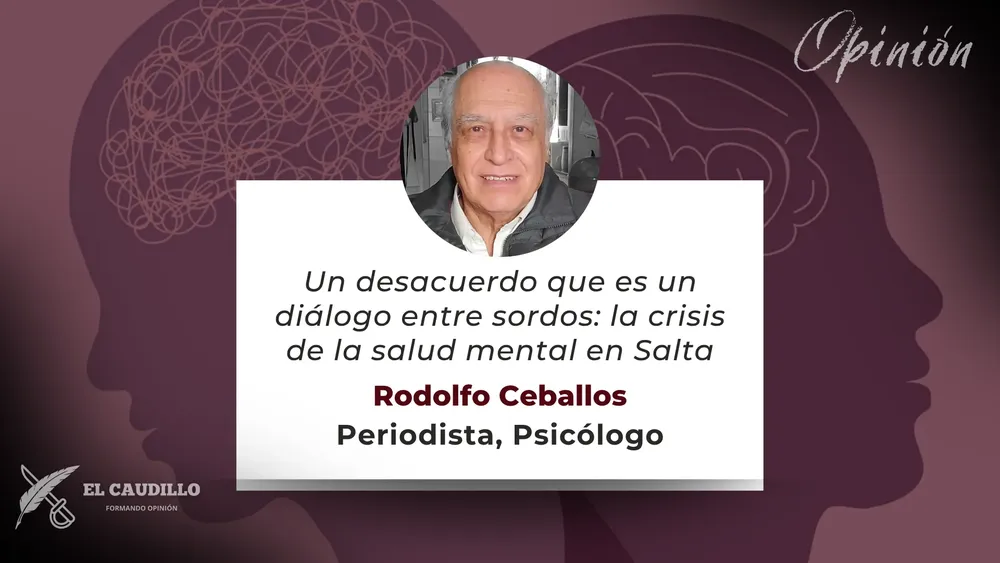


Por Rodolfo Ceballos, experto independiente, pero no neutral, en políticas públicas de salud mental


La disparidad entre la política de los políticos de Salta y otros actores sociales y comunitarios de la provincia con el Poder Ejecutivo provincial en materia de adicciones, revela una fractura doctrinal, operativa y estratégica que impide la consolidación de una política pública coherente en salud mental.
De acuerdo a un análisis crítico de todas las voces que dan su punto de vista sobre las adicciones, estos son los factores importantes que explican la disonancia de las opiniones e intenciones convertida hoy en Torre de Babel.
Un ejemplo de la disparidad
Posición del Senado de Salta: Emergencia como herramienta de urgencia
Diagnóstico político: El Senado impulsa un proyecto de Ley para declarar la emergencia sociosanitaria por consumo de sustancias psicoactivas durante dos años. Esta iniciativa reconoce el aumento de casos como un fenómeno estructural y urgente.
Instrumentos propuestos:
- Facultar al Ejecutivo para firmar convenios interjurisdiccionales.
- Autorizar partidas presupuestarias específicas.
- Permitir el endeudamiento para construir centros de atención.
- Impulsar capacitaciones en todos los niveles educativos.
Enfoque territorial: Los senadores remarcan la necesidad de cobertura en toda la provincia, reconociendo que el traslado de pacientes y sus familias es oneroso y excluyente.
Crítica: Aunque el Senado reconoce la dimensión estructural del problema, su enfoque es reactivo y centrado en infraestructura. No se observa una articulación doctrinal con los marcos de salud mental ni una integración con políticas de prevención, inclusión o restitución de derechos.
Posición del Poder Ejecutivo: Gradualismo técnico y fragmentación operativa
Diagnóstico técnico: El secretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Teruel, detalla una hoja de ruta basada en tres niveles de atención (ambulatorio, casas de día, internación) y en dispositivos ya existentes.
Recursos actuales:
- Centros en Orán, Tartagal, Güemes, Metán, Cafayate y Salta Capital.
- Incorporación de profesionales en septiembre.
- Teleconsultorios en Salta Capital para zonas sin especialistas.
- Capacitación sobre consumo problemático y prevención del suicidio.
- Línea 911 con atención psicológica 24 horas.
Enfoque operativo: Se prioriza la optimización de recursos existentes y la implementación de soluciones virtuales para zonas sin cobertura.
🔍 Crítica: El Ejecutivo presenta una estrategia fragmentada, sin una política integral ni una narrativa pública que articule salud mental, adicciones y derechos humanos. La telemedicina, aunque útil, no reemplaza la presencia territorial ni la construcción de vínculos terapéuticos. Además, la incorporación tardía de profesionales revela una falta de planificación estructural.
¿Por qué son dispares y no concretan una política única?
- Falta de doctrina común a través de un Plan de Salud Mental Provincial, hoy inexistente: El Senado opera desde una lógica de urgencia política; el Ejecutivo desde una lógica de administración técnica. No hay una epistemología compartida sobre qué significa el consumo problemático ni cómo se articula con la salud mental.
- Descoordinación institucional: Aunque el proyecto faculta al Ejecutivo a actuar, no hay evidencia de una mesa intersectorial ni de una gobernanza conjunta entre poderes. La fragmentación reproduce la liquidez institucional.
- Ausencia de indicadores comunes: No se mencionan matrices de evaluación, indicadores de impacto ni mecanismos de auditoría. Esto impide medir avances y ajustar políticas.
- Territorialidad excluyente: El Ejecutivo prioriza Salta Capital y algunas cabeceras departamentales; el Senado denuncia la exclusión de zonas rurales y periféricas. La política pública no se adapta a la geografía social de la provincia.
- Desconexión con la Ley Nacional de Salud Mental: Ninguna de las posiciones articula explícitamente con los principios de la Ley 26.657, que exige abordajes integrales, comunitarios y respetuosos de los derechos humanos.
Análsis de la disparidad entre la política reactiva y lo burocrático sanitario en el tema adicciones
La disparidad entre la tecnocracia del Poder Ejecutivo y el diagnóstico político del Senado en materia de adicciones no solo evidencia una falta de articulación operativa: es, en efecto, una manifestación clara de anomia estadística, liquidez institucional y gatopardismo asistencial.
Anomia de la política pública en salud mental
- Ausencia de norma integradora: No existe un Plan Provincial de Salud Mental que articule adicciones, prevención del suicidio, atención comunitaria y restitución de derechos. Cada actor opera con su propia lógica, sin una ley marco ni una estrategia transversal.
- Fragmentación de indicadores: El Ejecutivo menciona dispositivos y recursos, pero no presenta indicadores de impacto, prevalencia ni seguimiento. El Senado diagnostica una emergencia, pero sin base epidemiológica pública. Esto configura una anomia estadística: se legisla y se gestiona sin datos confiables ni consensuados.
- Desconexión doctrinal: No hay una epistemología común sobre el consumo problemático. El Ejecutivo lo aborda como un fenómeno clínico; el Senado como una crisis social. Esta disonancia impide construir una política pública coherente.
Liquidez institucional
- Dispositivos sin anclaje territorial: Los centros de atención mencionados por el Ejecutivo están concentrados en cabeceras departamentales. No hay presencia en zonas rurales ni en comunidades indígenas, lo que revela una liquidez territorial.
- Rotación de profesionales y precariedad operativa: La incorporación de profesionales en septiembre, sin continuidad ni estabilidad, muestra una liquidez laboral que afecta la calidad de atención.
- Falta de gobernanza intersectorial: No hay mesas de articulación entre poderes, ni entre salud, educación, justicia y desarrollo social. Cada sector opera como isla, sin puentes ni protocolos compartidos.
Gatopardismo asistencial
- Reformas que no transforman: El Ejecutivo anuncia capacitaciones, teleconsultorios y líneas de atención, pero sin modificar la estructura excluyente del sistema. Se cambia la superficie sin alterar el fondo.
- Emergencia como simulacro de acción: El proyecto del Senado, aunque bien intencionado, puede convertirse en un gesto gatopardista si no se traduce en una política estructural. Declarar la emergencia sin planificar la salida perpetúa la lógica reactiva.
- Narrativas que simulan integralidad: Se habla de “abordaje integral”, pero no hay integración real entre niveles de atención, ni entre dispositivos comunitarios y hospitalarios. La integralidad es enunciada, no practicada.
Hacia un Plan Provincial de Salud Mental superador
Para romper esta lógica de anomia, liquidez y gatopardismo, Salta necesita un Plan Provincial de Salud Mental y Adicciones que:
- Articule doctrina, territorio y derechos humanos, en línea con la Ley Nacional 26.657.
- Integre indicadores epidemiológicos, matrices de evaluación y auditoría pública, para evitar la opacidad estadística.
- Construya dispositivos comunitarios con presencia territorial efectiva, respetando la diversidad cultural y geográfica.
- Establezca una gobernanza intersectorial, con participación de usuarios, familias, profesionales y organizaciones sociales.
- Reemplace la lógica de emergencia por una política de restitución, que no solo atienda sino transforme las condiciones que producen sufrimiento psíquico.
La disparidad sin solución de contunidad
La disparidad de concepciones plantea una de las tensiones más profundas en el abordaje institucional de las adicciones: el urgencismo clínico como dispositivo transversal, sostenido tanto por la política partidaria como por el sanitarismo burocrático. Esta convergencia, lejos de ser virtuosa, reproduce una lógica reactiva, fragmentaria y excluyente que impide la construcción de una política pública transformadora en salud mental.
El urgencismo clínico como punto de deencuentro entre los políticos y los tecnócratas
- Política de políticos: Aunque los discursos legislativos apelan a la emergencia social, en la práctica se limitan a declarar estados de excepción, autorizar partidas y construir centros. No hay una apuesta por la prevención comunitaria, la restitución de derechos ni la transformación estructural. Se simula acción mediante gestos legislativos que refuerzan la lógica hospitalocéntrica.
- Sanitarismo burocrático: El Poder Ejecutivo, por su parte, despliega una estrategia basada en dispositivos clínicos (teleconsultorios, líneas de atención, internaciones breves) que fragmentan el abordaje y lo reducen a la atención del síntoma. La tecnocracia sanitaria opera desde una racionalidad instrumental, sin integrar saberes comunitarios ni epistemologías del sufrimiento social.
- Resultado: Ambos sectores, desde lugares distintos, sostienen un modelo de atención centrado en la urgencia clínica, que responde al colapso pero no lo transforma.
Consecuencias del urgencismo clínico
- Deshumanización del sufrimiento: El consumo problemático se medicaliza, se convierte en “caso clínico” y se despoja de sus determinantes sociales, culturales y territoriales. La política deja de interrogar las causas y se limita a gestionar efectos.
- Fragmentación del sistema: Se multiplican dispositivos sin articulación ni continuidad. El paciente transita entre centros, líneas telefónicas y profesionales rotativos, sin una narrativa terapéutica coherente.
- Exclusión territorial: El urgencismo se concentra en cabeceras departamentales y capitales. Las zonas rurales, indígenas y periféricas quedan fuera del radar clínico, reproduciendo la liquidez institucional.
- Simulacro de integralidad: Se enuncia el “abordaje integral”, pero se practica la atención episódica. La integralidad se convierte en eslogan, no en praxis.
Crítica doctrinal: ¿Qué se omite?
- La Ley Nacional de Salud Mental (26.657) exige abordajes comunitarios, intersectoriales y respetuosos de los derechos humanos. El urgencismo clínico contradice estos principios.
- La ética del cuidado queda subordinada a la lógica del control. Se atiende para contener, no para acompañar ni restituir.
- La participación de usuarios y comunidades es marginal. Las políticas se diseñan desde escritorios, no desde territorios.
- Hacia un modelo superador
Para romper con el urgencismo clínico, es necesario:
- Diseñar y aplicar un Plan Provincial de Salud Mental y Adicciones que articule prevención, atención, inclusión y restitución de derechos.
- Desplegar dispositivos comunitarios con presencia territorial efectiva, que integren saberes locales y promuevan vínculos terapéuticos sostenibles.
- Instalar una gobernanza intersectorial, con participación real de usuarios, familias, organizaciones sociales y pueblos originarios.
- Reemplazar la lógica de emergencia por una política de restitución, que no solo atienda sino transforme las condiciones que producen sufrimiento psíquico.
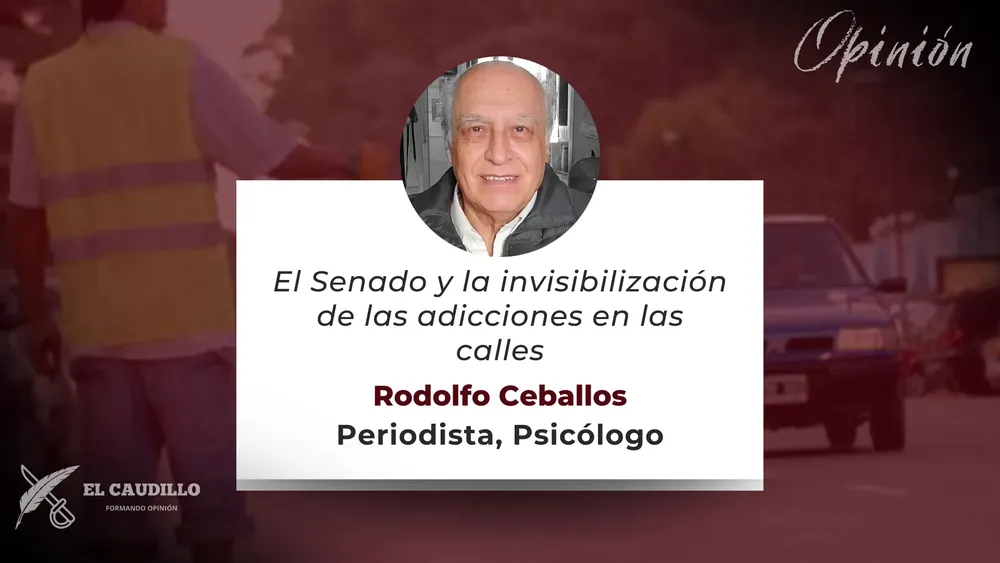
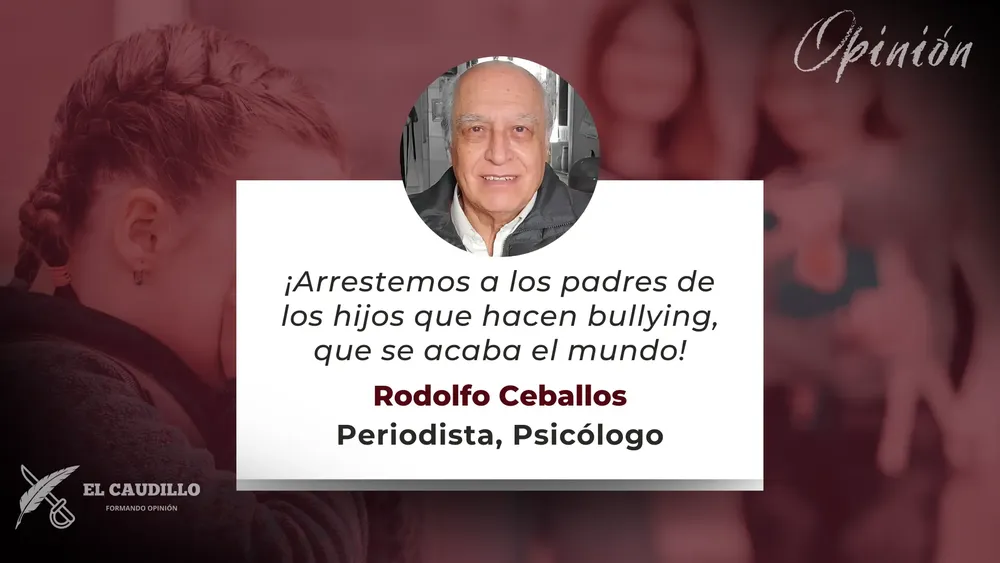
¡Arrestemos a los padres de los hijos que hacen bullying, que se acaba el mundo!
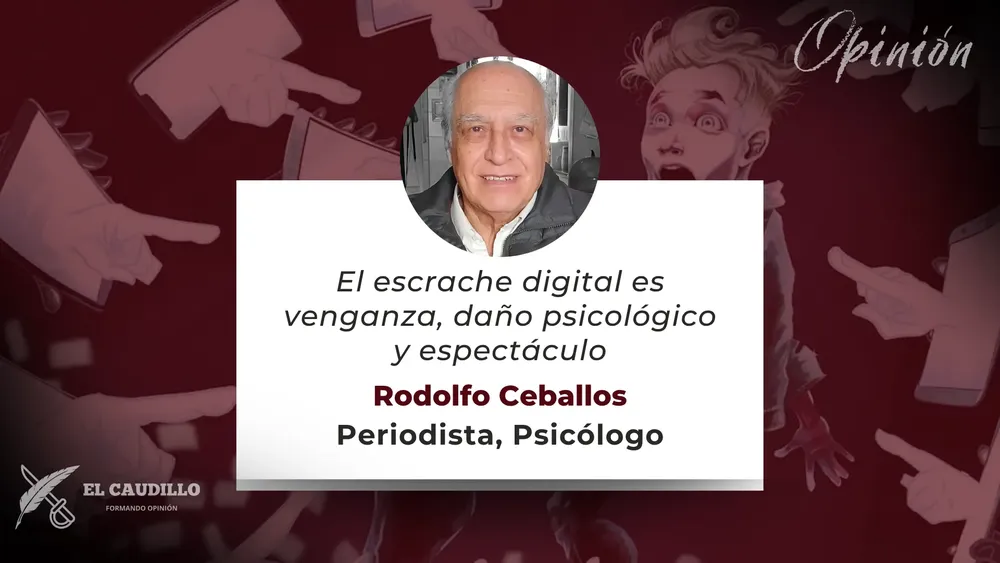
El escrache digital es venganza, daño psicológico y espectáculo
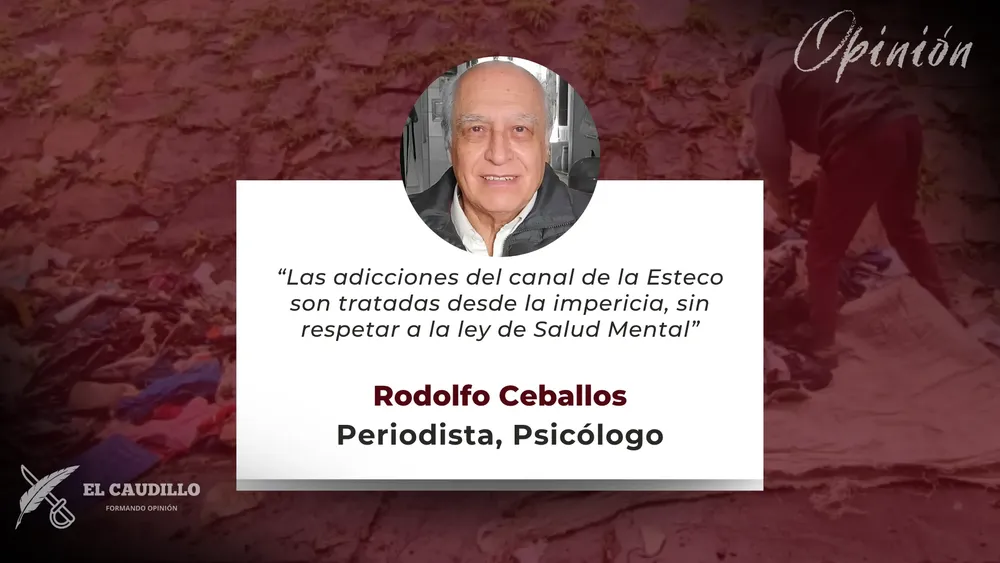
Las adicciones del canal de la Esteco son tratadas desde la impericia, sin respetar a la ley de Salud Mental
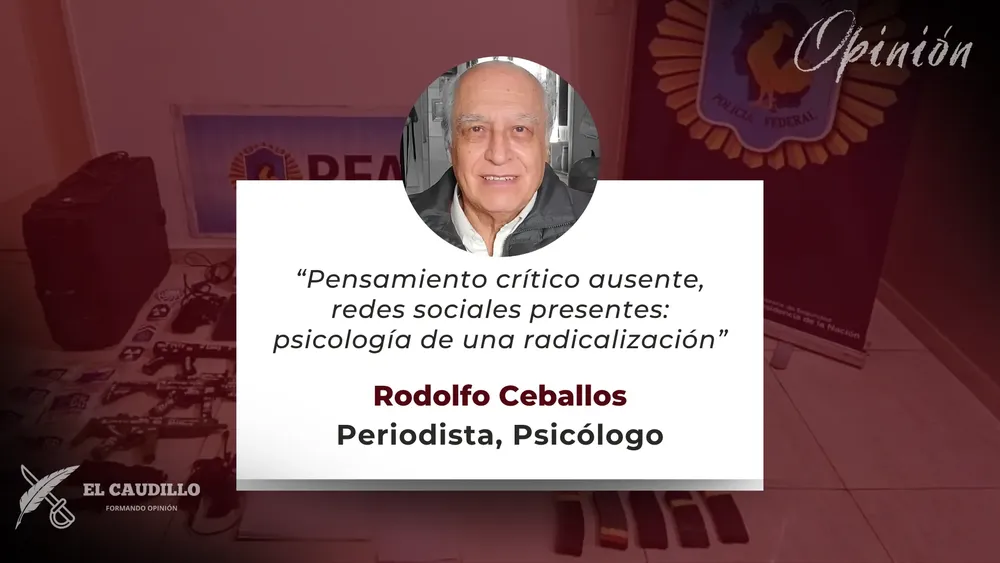
Pensamiento crítico ausente, redes sociales presentes: psicología de una radicalización
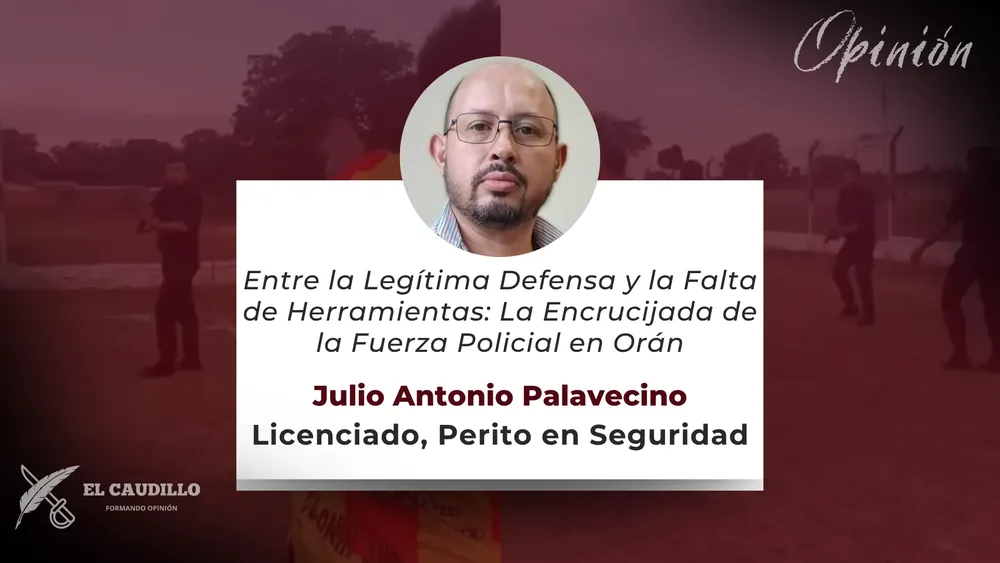
Entre la Legítima Defensa y la Falta de Herramientas: La Encrucijada de la Fuerza Policial en Orán
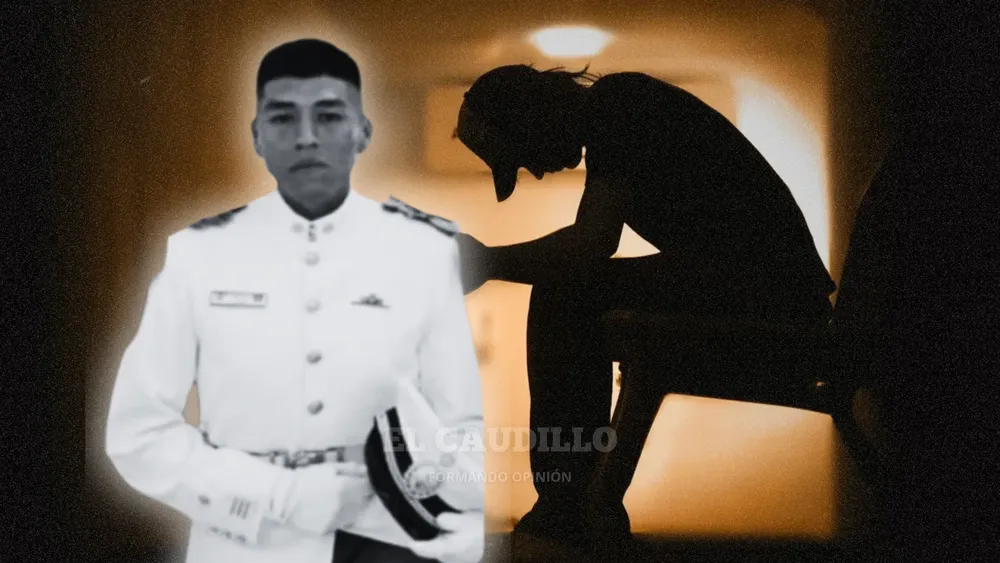
El 2026 inició con una tragedia en el Servicio Penitenciario: un oficial muerto y los jefes miran para otro lado

Tras la muerte de un agente del SPPS, apuntan al director de la UC1 y a la cúpula del Servicio Penitenciario

Corsos bajo fuego: estallan las internas entre COMUYCA y CARNESTOLENDAS tras las denuncias por irregularidades

Alumnos de escuelas técnicas presentan un amparo contra Milei por desfinanciamiento en el sector